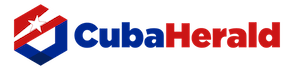La comunidad cubana en el exterior vive un momento de tensión moral y política que pocas veces se ha analizado con suficiente honestidad. Tras décadas de carencias, abusos institucionales y maltrato estructural en Cuba, miles de ciudadanos han emigrado buscando libertad, seguridad y una oportunidad de vivir con dignidad. Sin embargo, una parte significativa de esa misma diáspora apoya hoy políticas en Estados Unidos que, de manera directa o indirecta, afectan a los propios emigrantes —incluidos aquellos que trabajan, estudian, pagan impuestos y contribuyen al crecimiento económico del país.
Es un contraste doloroso. Quienes crecieron escuchando consignas y viviendo bajo el peso del autoritarismo ahora respaldan discursos que califican a los inmigrantes como “indeseables” o “inútiles”, sin reparar en que ellos mismos, como comunidad, son parte del tejido migrante que sostiene ciudades enteras. Mientras tanto, la vulnerabilidad de miles de cubanos se incrementa en un contexto nacional donde las protecciones migratorias históricas han cambiado y donde Miami dejó de ser un estado péndulo para convertirse en un bastión conservador que no considera al inmigrante como una prioridad estratégica.
Es cierto que existe consenso en un punto fundamental: el fenómeno migratorio descontrolado requiere orden, regulación y decisiones firmes. También es evidente que quien cometa delitos debe enfrentar las consecuencias legales. Son principios básicos de cualquier sociedad que aspire a la estabilidad. Sin embargo, el problema surge cuando ese discurso se extiende indiscriminadamente y afecta a quienes nada tienen que ver con el delito ni con la entrada irregular: trabajadores, estudiantes, profesionales, residentes permanentes e incluso ciudadanos estadounidenses de origen cubano, que empiezan a sentir el peso de una retórica que los presenta como una carga o un riesgo.
Lo más alarmante es que esta ola de rechazo no se dirige únicamente a quienes infringieron la ley; también impacta a quienes han construido su vida en silencio, aportando sin hacer ruido, cumpliendo normas y sosteniendo sectores clave como la construcción, la salud, el turismo, el comercio o los servicios esenciales. El resultado es la expansión de un clima de desconfianza y prejuicio que golpea a la comunidad en su conjunto, sin distinción.
Paradójicamente, son muchos de esos propios cubanos quienes, desde una mezcla de miedo, ideología y resentimiento, apoyan políticas que los debilitan. Se repite un círculo enteramente reconocible: el individuo que fue víctima de un sistema autoritario en Cuba respalda sin cuestionar medidas que, en su aplicación práctica, reproducen dinámicas de exclusión y maltrato. La historia parece repetir un patrón psicológico colectivo: quien fue oprimido termina normalizando el lenguaje y las estructuras del opresor.
El problema no radica en la necesidad de controlar fronteras ni en exigir legalidad; el verdadero desafío está en evitar que ese proceso se convierta en un mecanismo de estigmatización masiva. Estados Unidos siempre ha construido su fuerza a través del trabajo de generaciones de inmigrantes, incluidos los cubanos que durante décadas recibieron un trato diferenciado por razones geopolíticas. Ese contexto ha cambiado, y con él la responsabilidad moral de reflexionar sobre el lugar que ocupa la comunidad en la sociedad estadounidense actual.
El momento exige madurez política y conciencia histórica. No se trata de apoyar o rechazar a un partido, sino de comprender que las decisiones que hoy se celebran pueden convertirse mañana en un arma contra quienes las aplaudieron. Es una advertencia que muchos pasan por alto: las políticas migratorias no distinguen banderas, acentos ni posturas ideológicas.
Los cubanos deben mirarse con honestidad. No se puede clamar por la expulsión de “los inmigrantes” sin recordar que ellos mismos lo son. No se puede exigir mano dura generalizada sin entender que la primera mano que golpea es la que no distingue entre trabajadores, estudiantes, delincuentes o ciudadanos naturalizados. Y no se puede vivir repitiendo consignas —sean de La Habana o de Washington— sin detenerse a pensar en cómo afectan a la propia comunidad.
La solución pasa por una reflexión colectiva: defender políticas responsables y ordenadas, sí, pero desde el reconocimiento de que los inmigrantes que contribuyen, pagan impuestos, cuidan de sus familias y sostienen la economía merecen respeto y protección, no sospecha ni hostilidad.
Estados Unidos no sería lo que es sin su fuerza inmigrante. Y los cubanos, que tanto han sufrido en su tierra y tanto han trabajado en la ajena, deberían ser los primeros en reconocerlo.
#Opinión #CubaHerald #DiásporaCubana #Inmigración #Actualidad