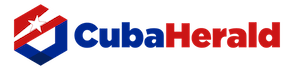La encuesta difundida en Facebook por el periodista Yusnaby Pérez ha provocado una reacción intensa y, en muchos casos, visceral. No tanto por las cifras —que ya de por sí son elocuentes— sino por lo que revelan en un plano más profundo: el desgaste emocional de una parte significativa de la sociedad cubana y la fractura entre identidad nacional y experiencia cotidiana.
Que miles de cubanos expresen, sin ambages, su preferencia por integrarse a otro país antes que mantener el statu quo o incluso antes que reconstruir una república independiente, no debe leerse de forma superficial. No es un rechazo automático a Cuba como nación; es, más bien, una ruptura con la idea de que Cuba —tal como hoy se vive— represente un proyecto viable de vida. Esa distinción es clave.
Aquí emerge el concepto más inquietante que deja la encuesta: la enajenación. Cuando una ciudadanía comienza a concebir la pérdida formal de soberanía como una alternativa razonable, lo que está en crisis no es la cultura ni la historia, sino la confianza en el Estado y en su capacidad de garantizar dignidad, derechos y futuro. No es la identidad la que muere; es la esperanza asociada a ella la que se marchita.
Sin embargo, reducir este fenómeno a una “pérdida de identidad” sería injusto y, en cierto modo, erróneo. La identidad cubana no nació en 1959, ni se funda en un proceso político específico. Cuba, sus símbolos, su bandera, su himno y su imaginario colectivo preceden ampliamente a la revolución cubana. La nación cubana se construyó mucho antes, con sangre independentista, pensamiento republicano, literatura, música, exilio y contradicciones. Confundir al Estado actual con Cuba es una operación política, no una verdad histórica.
En este punto resulta inevitable recordar a Bonifacio Byrne, cuya poesía sobre la bandera no deja espacio para ambigüedades. Byrne escribió:
“Si deshecha en menudos pedazos
llega a ser mi bandera algún día,
¡nuestros muertos alzando los brazos
la sabrán defender todavía!”
Y en un verso aún más duro, menos citado pero profundamente revelador, sentenció que al cubano que en ella no crea se le debe azotar por cobarde. Más allá del tono, propio de su época, el mensaje es claro: la bandera no es negociable porque representa algo anterior y superior a cualquier gobierno. No es un partido, no es un sistema, no es una coyuntura histórica.
Por eso conviene decirlo con precisión: este gobierno no es Cuba, ni agota su identidad, ni puede arrogarse la representación exclusiva de lo cubano. La nación no se reduce a una estructura de poder ni a una narrativa oficial. Cuba es mucho más amplia, más antigua y más compleja que cualquier administración política, pasada o presente.
La encuesta, entonces, no muestra un pueblo que reniega de su bandera, sino ciudadanos que ya no reconocen al Estado como custodio legítimo de esa bandera. Cuando el discurso oficial se apropia de los símbolos nacionales y los convierte en herramientas de control, ocurre el efecto contrario: muchos terminan distanciándose no de Cuba, sino de quienes hablan en su nombre.
El dato quizá más relevante no es cuántos prefieren una opción u otra, sino el hecho de que una nación se esté preguntando públicamente si seguir siendo ella misma es compatible con sobrevivir. Esa es una señal de alarma profunda, pero también una oportunidad: la de rescatar la identidad cubana del secuestro político, devolverle su pluralidad y reconciliarla con un proyecto de futuro creíble.
Cuba no necesita desaparecer ni anexarse para salvarse. Necesita, con urgencia, volver a distinguir entre país y poder, entre nación y gobierno, entre símbolos y quienes los administran. Solo así la identidad dejará de ser un peso y volverá a ser un punto de encuentro.
#Cuba #IdentidadNacional #Opinión #SociedadCubana #DebateCívico #HistoriaDeCuba